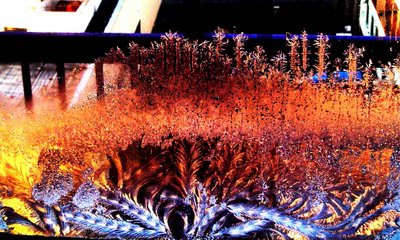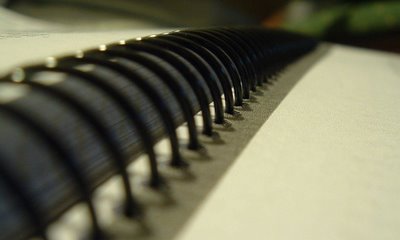Le pido prestada a Cortázar esa gran cita como título, porque hoy, no sé por qué, me ha dado por pensar en mi infancia, y desde que me leí 62/Modelo para armar, siempre que pienso en la infancia me viene esa frase a la mente.
Todo ha venido por culpa de mi nombre, que como sabes es bastante común. Por ejemplo ahora mismo en la oficina estamos cinco personas, de las cuales el 40% nos llamamos así. Estoy mintiendo, porque en realidad aquí hay más gente, pero están encerrados a los despachos, tal vez continuando la partida de tetris mobiliaria que hemos empezado esta mañana, cuando nos hemos puesto a cambiar muebles de sitio para hacerle hueco a un par de mesas y un par de sillas nuevas.
Siempre ha sido así, un nombre muy común que, por lo tanto, le quitaba todo su sentido al hecho de tener nombre. Se supone que un nombre es algo que te identifica, que te describe, que te distingue frente a los demás y te señala como destinatario de información: Todo eso no sirve para nada cuando te llamas como el 40% de la gente, claro. El caso es que en el cole había otros dos Davides en mi clase, y se llamaban David C. y David S. Cuando nos hacían colocarnos por orden de lista a mí solía tocarme junto a mi tocayo S., lo cuál hacía aún más complicado distinguir a qué David se referían los profesores cuando nos señalaban, pero no me importaba, porque en fin, aquel David me caía muy bien. Debía ser así, porque recuerdo que durante al menos un año él y yo compartimos pupitre. Pero de nuestras peripecias de pupitre compartido hablo luego.
Antes unas palabras sobre el otro David. Bien, él era el David Deportista. Le recuerdo, cuando éramos unos mocos que apenas llegábamos al pupitre, sacando molla y luciendo bíceps, lo que a esas edades tiene un patetismo que yo entonces más que ver apenas acerté a intuir. Cuando jugábamos al fútbol y los capitanes de los equipos pedían jugadores alternativamente, él era siempre uno de los elegidos en primer lugar, junto con otros hábiles atletas cuyo talento, a esa edad, permitía soñar con un futuro de estrella del fútbol, que luego terminaron mayoritariamente siendo los pioneros en el sexo, las drogas y el alcoholismo, cuando llegamos a la adolescencia, pero eso es saltar demasiados capítulos hacia delante. El caso es que David C. solía ser de los primeros elegidos. ¿Y el otro David? El otro David, que también era un buen jugador, estaba hecho de otra pasta, y él no era elegido, él era siempre de los que elegía. No es que fuese autoritario, un mandón ni nada por el estilo, era que, simplemente, se le daba bien, y a todos nos parecía un buen chaval, razonable y listo, y siempre se le proponía como capitán. Y yo debía caerle bien, porque a pesar de que yo pertenecía a ese último grupo de deportistas no agraciados que eran adjudicados por sorteo según la mala suerte fuese llegando, solía terminar siendo elegido por él, y formando parte de su equipo. Yo a esas edades ya intuía que alguna verdad esencial de la probabilidad sugería que el hecho de no terminar jugando la mitad de las veces con él y la otra mitad contra él sugería que me tenía algún tipo de simpatía (improbable) o que veía algo en mi fútbol que los demás nunca encontramos (imposible), al menos hasta que descubrí, muchos años después, lo que me divertía dar patadas a mis compañeros. Yo creo que, en secreto, los dos le teníamos algo de tirria al otro David que lucía nuestro nombre con unos aires que no nos convencían mucho, pero aquí entro en el terreno de las divagaciones y la suposición, y todavía no me apetece pisar esa hierba sobre la que voy a tener que caminar después.
El caso es que nos hicimos amigos, o al menos todo lo amigo que puede uno ser a esas edades, cuando uno está aún sujeto a los azares del destino y mil golpes de oleaje de la vida pueden hacer desaparecer una amistad dura como el pedernal en la sima del olvido (donde, si hay suerte, podrá uno pescarla desde su blog, un día, quien sabe), y nos pusimos a compartir pupitre, lo cuál era algo muy importante, porque pasábamos del orden de ocho horas en esos pupitres, codo con codo, y aquello podía ser un suplicio si tu compañero era un coñazo. Pero nosotros lo pasábamos bien, inventábamos juegos estúpidos y entretenidos con cualquier cosa, éramos chavales ocurrentes, él con la fantasía que le daba esa inteligencia precoz que tenía, y yo con la habitual de un hijo único acostumbrado a embestir ante cualquier escapatoria al aburrimiento, por angosta que fuese.
Y en esas pasaba el curso, cuando llegó la elección para delegado de la clase, y recuerdo que David S. se presentó, o lo presentamos, porque todos lo queríamos de delegado, y frente a él, esto ya no sé si lo recuerdo o es el eco de una fantasía que insiste en llamarse recuerdo, se presentó nuestro tocayo, David C. ¿Por qué? Supongo que por afan competitivo. La gente habla maravillas del espíritu del deporte, sobre todo en época de Olimpiadas, y yo qué quieres, lo veo como un ejercicio de egoísmo: Que si yo corro más que tú, que si yo salto más lejos, todo ese tipo de cosas que a mí, probablemente porque nunca las conseguía, siempre me dieron igual, o eso me decía. Vaaale, soy sincero: Ser hijo único, por lo que he visto (no sólo en mí) le hace a uno propenso a intentar recibir la atención de los demás, tal vez acaparándola, si se puede, pero yo con el deporte no tenía manera, y a mí en realidad esa faceta egoísta, creo, se me manifestó más tarde, y siempre se contrarrestó con mi timidez paranoide. En fin, que probablemente por el afán de competir, o sea por el afán de ganar, humillar y saberse mejor, David C. se presentó como alternativa política, o quiero recordar que se presentó, y naturalmente perdió. Éramos niños, pero no éramos imbéciles, y entre un aspirante a matón de playa (estoy siendo injusto con él, lo sé, pero entiéndeme, él ganaba, yo perdía, y la envidia de entonces, que ha tenido mucho tiempo para retocar mis recuerdos, habla por mí) y un chaval decente, majísimo y que nos inspiraba una confianza absoluta y merecida... pues no hubo color. Así que mi compañero de mesa era el delegado.
Muy majo, como tantos otros chavales que entonces conocí y ahora he olvidado, pero a David S. creo que nunca podré olvidarlo por una anécdota en concreto, que dice mucho de su carácter, y que ninguno de nuestros compañeros de entonces supo jamás. Un día teníamos que entregar una redacción, o rellenar una hoja con respuestas o alguna pavada colegial por el estilo, y bueno, yo, que siempre he sido un poco calamidad, lo había olvidado, así que la profesora, que llegaba tarde a alguna parte, le encargó a David que recogiese los deberes y se los llevase, .así que cuando él fue a empezar la cosecha por un rincón de la clase yo, en un momento y medio a escondidas, rellené un papel a toda velocidad con lo que se nos pedía. Y estaba David recogiéndolos cuando otro querido niño, maldito delator que buscaba ganarse algo sin sospechar como haría hoy, ya de adulto, que ese algo sólo podría ser desprecio, levantó un índice acusador, lo apuntó hacia mí y se puso a gritar que yo no había hecho mis deberes. En torno a mí se reunió un grupo de curiosos, ofendidos porque ellos habían malgastado en esos deberes un tiempo que, suponían, a mí me había servido para ver mil horas de televisión, leer un millón de tebeos y comerme quince toneladas de golosinas, y se oficiaban los preliminares del linchamiento cuando apareció David a mi lado, los detuvo, y se dispuso a probar mi inocencia. No le explicó a nadie el método a seguir, que por otra parte era obvio: Primero me preguntó, y yo mentí. Y después cogió mi hoja de los deberes, colocó sobre las líneas de bolígrafo sospechosas de ser recientes un dedo, y lo movió sobre el papel. La tinta, fresca, se movió. Él levantó la cabeza y cruzamos nuestras miradas durante un instante infinito, yo con el miedo a la vergüenza y el dolor de la traición cometida (al fin y al cabo le mentí) en los ojos, él con algo cristalino, profundo y denso que el pavor no me dejó entender en ese momento, y sonrió y más que decir gritó "¡esto prueba que los hizo ayer, si fuese de hoy la tinta aún estaría bien pegada!".
 Como es domingo, y los domingos son días en los que la filosofía es como poco peligrosa, hoy no voy a desvariar mucho, y me limito a colgar un par de retratos. Esta de la izquierda de la foto es mi agente, casi indistinguible en su estado físico, material, carnal, digamos. Sobre las luces que fluyen en el cuerpo de la imagen tengo mis dudas, porque en teoría son producto de la iluminación de la M-30, pero tengo la sospecha que en realidad esas luces son la excusa que encontró la cámara para sacar esa luz que la mujer esta lleva dentro y hacerla posar inmaterialmente.
Como es domingo, y los domingos son días en los que la filosofía es como poco peligrosa, hoy no voy a desvariar mucho, y me limito a colgar un par de retratos. Esta de la izquierda de la foto es mi agente, casi indistinguible en su estado físico, material, carnal, digamos. Sobre las luces que fluyen en el cuerpo de la imagen tengo mis dudas, porque en teoría son producto de la iluminación de la M-30, pero tengo la sospecha que en realidad esas luces son la excusa que encontró la cámara para sacar esa luz que la mujer esta lleva dentro y hacerla posar inmaterialmente. El segundo retrato es de esos que alientan la confusión, porque es mío pero no es mío. Es mío en el sentido de que soy yo el que sale ahí, en pleno momento de furia dialéctica desatada (mi estado más habitual, después del comatoso y del embobado), y no lo es en el sentido de que yo no tiré la foto, porque tengo la sana y muy razonable costumbre de no malgastar tiempo ni ejercer de sadomasoquista echándome muchas fotos, tan sólo alguna muy de vez en cuando a ver si la cámara se equivoca y saca algo que quede bien (claro, no hay manera). Pero después de mucho pensarlo de forma tangencial, mientras escuchaba música y perdía el tiempo, me ha parecido que, bueno, si pongo tantas fotos aquí hay algo que de alguna manera me obliga a poner alguna en la que salga el otro lado de lo habitual, yo, el tipo ese que está detrás de las otras fotos. Pero sobre todo lo pongo porque el señor Jota, al verlo, lo ha considerado turbador, y turbar es un verbo demasiado bonito y poco frecuente como para no aprovecharlo en cuanto se presenta la ocasión. Y también como aviso y castigo: ¡Ciudadanos del mundo, contemplad por qué no debéis apuntarme con vuestras cámaras!
El segundo retrato es de esos que alientan la confusión, porque es mío pero no es mío. Es mío en el sentido de que soy yo el que sale ahí, en pleno momento de furia dialéctica desatada (mi estado más habitual, después del comatoso y del embobado), y no lo es en el sentido de que yo no tiré la foto, porque tengo la sana y muy razonable costumbre de no malgastar tiempo ni ejercer de sadomasoquista echándome muchas fotos, tan sólo alguna muy de vez en cuando a ver si la cámara se equivoca y saca algo que quede bien (claro, no hay manera). Pero después de mucho pensarlo de forma tangencial, mientras escuchaba música y perdía el tiempo, me ha parecido que, bueno, si pongo tantas fotos aquí hay algo que de alguna manera me obliga a poner alguna en la que salga el otro lado de lo habitual, yo, el tipo ese que está detrás de las otras fotos. Pero sobre todo lo pongo porque el señor Jota, al verlo, lo ha considerado turbador, y turbar es un verbo demasiado bonito y poco frecuente como para no aprovecharlo en cuanto se presenta la ocasión. Y también como aviso y castigo: ¡Ciudadanos del mundo, contemplad por qué no debéis apuntarme con vuestras cámaras!